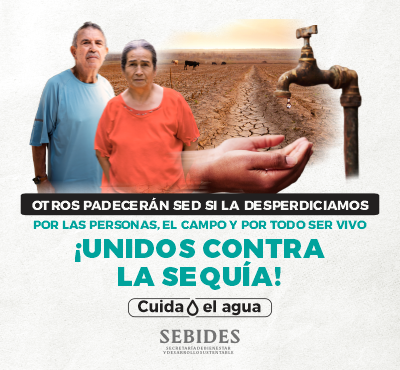Ese día era el día. El día que iban a aparecer. Un chamán llamado El Rubio había bebido yagé la noche anterior y se había encontrado con los niños en su sueño. Lo interpretó como una señal divina. Los indígenas Nicolás, Dairo, Eliezer y Álex caminaban al día siguiente por la selva con ese convencimiento místico. Iban solos, un rato antes se habían adelantado a los militares con los que iban y se habían perdido entre la maleza. Eran las tres de la tarde, una hora en la que lo prudente era volver al campamento antes de que la noche se echara encima. Pero ellos seguían adelante por la fe que tenían en las palabras del hechicero. En esa caminata sin rumbo, los cuatro se toparon con una tortuga.
—Tortuguita, si usted no entrega los niños me voy a comer frito su hígado—, le dijo Eliezer entre risas.
—Y yo me bebo su sangre—, fue más explícito Nicolás.
La tortuga no se inmutó. Eliezer se la ató a la espalda y se la llevó consigo como una mochila. Los rastreadores avanzaron una decena de metros más, hasta un claro. Allí, Dairo escuchó a lo lejos lo que parecía el llanto de un bebé. Calcula que había unos 50 metros de distancia en línea recta. “¡Son los niños!”, tuvo el impulso de gritar. Y todos salieron corriendo. Nicolás fue el primero en llegar a ellos y se encontró a Lesly, la mayor, de 13 años, con el bebé de un año en brazos. Le dio un abrazo y le dijo que no temieran, que ellos eran indígenas del Putumayo y que llevaban semanas buscándolos.
Los hermanos se guarecían en ese momento en un refugio levantado con hojas de platanillo, una planta tropical, y unas sábanas que habían sacado de la avioneta que se había estrellado 40 días atrás. Ellos, que viajaban en la cola, salieron ilesos del golpe frontal contra el suelo. Los tres adultos, en cambio, iban en la parte delantera y murieron del impacto. Desde entonces, los niños vagaban solos por la Amazonia.
Los indígenas, agradecidos a los dioses por el hallazgo, soplaron tabaco como ofrenda a la selva y rociaron a los niños con agua bendita. El único varón, el niño de cinco años, les dijo que su madre había muerto en el accidente. Dairo, para avisar de lo ocurrido, golpeó la raíz de una bamba, lo que produce un sonido que se extiende a más de un kilómetro de distancia. Pero nadie le respondió de vuelta. Estaban solos y en breve se iba a hacer de noche. Debían correr, cuenta Dairo, porque temían que el duende de la selva, el que creían que había mantenido a los niños retenidos todo este tiempo, podía volver a llevárselos. Así que cada uno cargó a uno de los niños y emprendieron el camino de vuelta al campamento militar más cercano. Cuando divisaron entre la maleza los uniformes de los soldados, Dairo gritó: “Encontramos el objetivo”. La tortuga había cumplido con su parte.
De esta forma acabó el viernes pasado el rescate que tenía a medio mundo en vilo. Era poco menos que un milagro: primero porque los niños resultaron ilesos en un accidente aéreo y segundo porque lograron sobrevivir después durante casi siete semanas en una selva plagada de jaguares, serpientes venenosas y plantas tóxicas. El ejército y las comunidades indígenas los habían buscado sin descanso. Habían recorrido media selva tras ellos, pero los niños aparecieron a solo cinco kilómetros de la avioneta accidentada. ¿Cómo pudo ocurrir eso? Una teoría es que los niños evitaban a los adultos por miedo a que los regañasen y por eso permanecían quedos cuando escuchaban los pasos de los militares.
Los niños, que aparecieron malnutridos y con síntomas de deshidratación, llenos de picaduras de mosquito, han sido internados en el Hospital Militar de Bogotá a la espera de que Bienestar Familiar, la institución que se encarga de los menores en el país, decida quién se queda con su custodia. Muerta su madre, Magdalena Mucutuy, en el accidente, una mujer que en su juventud corría maratones, lo más natural es que acabaran en manos del padre, Manuel Ranoque, pero sobre él pesa la sospecha de que maltrataba a su esposa e hijos. Ranoque es el padre biológico de los dos menores, el bebé y el de cinco años, y padrastro de Lesly y la otra niña de nueve años, Soleiny. Los abuelos maternos aseguran que él nunca se ocupó de su familia, lo acusan de ser alcohólico y violento. El Gobierno decidirá en los próximos meses qué ocurre con unos menores que seguramente no sepan que, ahí fuera, se les considera unos héroes.
El ejército destinó más de 100 miembros de las fuerzas especiales a encontrarlos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que era una prioridad nacional. El comando Flores descendió en rapel a la selva desde un helicóptero a 60 metros de altura. Cargaba con un fusil M-4, granadas de mano, visor nocturno y un teléfono satelital. Iba armado ante la posibilidad de encontrarse con las disidencias de las FARC, los guerrilleros que no se acogieron al proceso de paz y todavía están levantados en armas en los lugares más inaccesibles del país. Flores y sus compañeros comenzaron una misión parecida a buscar una aguja en un pajar.
Durante el mes que estuvieron inmersos en la selva no se ducharon. El agua de la lluvia que corría por sus cuerpos era todo lo que los aseaba. No hacían café y tenían prohibido usar desodorante por temor a que ese aroma llegase al enemigo. En los caños, colaban whisky o aguardiente para contentar a los espíritus de la selva. “Nosotros hacíamos nuestra búsqueda, pero respetábamos las creencias indígenas”, cuenta Flores. Rociaban tabaco por el suelo en señal de buena voluntad. Los militares eran muy escépticos al principio a la idea de que un duende retenía a los hermanos. “Pero acabamos creyendo en lo que decían. Encontrábamos las huellas de los niños, pero no a ellos. Era como si algo sobrenatural los hicieran invisibles. Conste que creo en Dios”, añade Flores.
Lesly, mientras, mantenía con vida a sus hermanos. La joven tenía nociones de supervivencia en la selva. Vivía en Chuquiqui, una comunidad de Araracuara, un pueblo en mitad de la selva que nació alrededor de una cárcel que un presidente colombiano construyó para los delincuentes más peligrosos. Los presos no tenían celdas, vivían a la intemperie, pero atrapados por la selva. Cruzarla era una muerte segura. No para Lesly, que desde niña aprendió a moverse por ella. Sabía orientarse por los pocos rayos que se filtraban entre los árboles, reconocer los caminos transitables, las ramas quebradas por donde había pasado alguien, las plantas venenosas. Su familia materna cuenta que a veces huía de las palizas de su padre y se escondía dos y tres días en la selva.
Lesly perdió unas tijeras a los pocos días de estar extraviada y a partir de entonces utilizó sus dientes para cortar ramas y hacer refugios. Se le acabó la comida y masticaba frutos para meterlos en el biberón o una botella de agua para alimentar a la bebé. Cuando la encontraron llevaba encima una bolsa de fariña, una especie de harina gruesa derivada de la yuca, y milpes, un fruto de color violeta. De la avioneta sacó unas sabanas, la fariña, el toldo con el que se resguardaban y de paso vació el botiquín.
—Fue demasiado imaginativa—, asegura Pedro Sánchez, general de las fuerzas especiales colombianas al que se le aguan los ojos en la entrevista.
—¿Qué opina de esa teoría de que los niños se escondían de ustedes por miedo a que los regañaran?
—Pasamos a 40 metros de ellos, tal vez el mismo día, o un día antes o después. Y nos escucharon, tanto a los soldados como a los indígenas. Lesly escuchó el helicóptero, los parlantes con la voz de su abuela, pero no sé por qué no nos ayudó a encontrarla fácil. Eso solo lo sabe ella.
A esa búsqueda se unió el padre, Manuel Ranoque. Había conocido a Magdalena, la madre de los niños, cuando ambos trabajaban en la minería informal extrayendo oro. Para hacerlo, amalgamaban el sedimento con sustancias tóxicas como el mercurio. Una vez separado el oro, ese mercurio volvía al río, envenenándolo. Este negocio suele estar en manos del crimen organizado. En 2015 se fueron a vivir juntos, muy cerca de la madre de él. A Magdalena le ocurrió lo que viene pasando desde el primer sol de la humanidad: se llevó mal con su suegra. Él se convirtió después en gobernador de Puerto Sábalo, un resguardo indígena. En Semana Santa de este año se fue de repente, dejando a su familia atrás. Según su versión, recibió amenazas de las disidencias —que lo han negado en un comunicado—. La madre y los niños agarraron la avioneta, conducida por un antiguo taxista, el 1 de mayo, pensando en reunirse con él. La idea era empezar una nueva vida en Bogotá, lejos de la Amazonía.
“Entré el día 7 en la selva y no volví a salir. Quería encontrarlos”, asegura Ranoque. Calcula que recorrió 30 kilómetros al día, algo casi imposible para un occidental que sin embargo es común entre los indígenas que viven en las zonas selváticas. Primero buscó por la cuenca del río Apaporis, al lado de donde cayó la avioneta. Él también ofrendó cigarrillos y aguardiente a la madre naturaleza. Masticaba hoja de coca en polvo para —eso se llama mambear— conectarse con los espíritus. Pero los días pasaban y no había rastro de sus hijos. Un dolor le oprimía el pecho
Pedro Sánchez, el comandante, también se desesperó y fue él en persona a la selva el día 7. Entre la maleza, rezó un padrenuestro con sus hombres y después, abriendo los brazos, dijo: “Oh, madre selva, permite que estos humildes mortales encuentren a estos niños y los llevemos pronto a casa”. Caminó con dificultad entre el barro y las raíces de los árboles y comprobó lo difícil que era moverse en el terreno. Se encontró con los indígenas, que le habían pedido que trajera whisky. Sánchez lo había mandado comprar en el supermercado, pero ahora le dijeron que ya no hacía falta, que con el aguardiente era suficiente. El duende estaba saciado. Sánchez encontró a sus comandos cansados después de 30 días de búsqueda, así que ordenó su relevo. El soldado Flores se marchaba a casa.
El comandante había vivido ya antes momentos muy duros en ese mes de búsqueda. El 18 de mayo le informaron de que habían encontrado una huella y que era reciente, como mucho de un día antes. Creyó entonces que había llegado la hora. Movió más helicópteros, aviones, imágenes satelitales. “Ustedes no pueden dormir esta noche, tienen que seguir 24 horas”, les pidió a los soldados. ¿La razón? Eran las horas más importantes, las doradas, dice él. Utilizó todos los recursos a su alcance. Pero después de tanto esfuerzo no encontraron nada. Sánchez no daba crédito, no sabía qué les impedía hallarlos.
Pasaron otros 18 días sin noticias de los niños. Se cumplieron 36 días de búsqueda. El comandante estaba desesperado. Fue a la capilla a orar y a esperar señales. No se le manifestó nada. Leyó la Biblia para encontrar algún pasaje que lo iluminara, pero también fue en vano. “Dame alguna señal, Dios mío”, imploró. Solo recibió silencio, lo que interpretó como un llamado a que siguiera trabajando y no perdiera la fe. Para los indígenas los niños estaban en manos de un duende, para él en las de Jesucristo.
Él no lo sabía entonces, pero todo estaba a punto de resolverse. El comandante Cota, uno de sus militares sobre el terreno, lo llamó de urgencia el día 9. Los indígenas, con la tortuga a cuestas, ya habían entregado a los niños.
—Milagro, milagro, milagro—, dijo Cota alterado.
Era la palabra clave que habían dispuesto para el momento del hallazgo.
—¿Y cómo están los niños?—, preguntó Sánchez.
—Vivos.